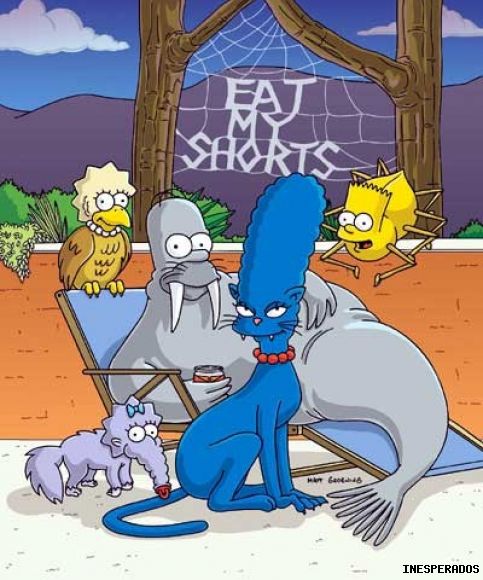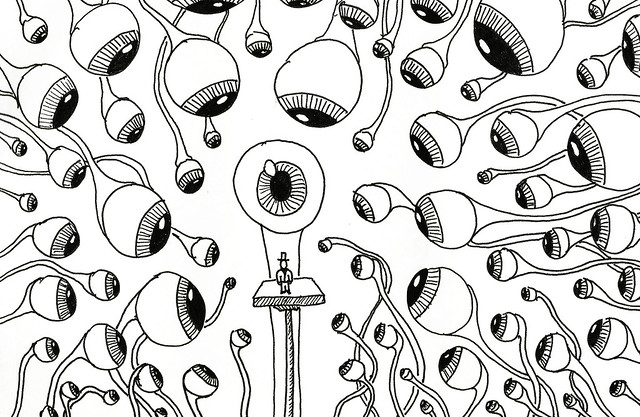viernes, septiembre 30, 2011
jueves, septiembre 29, 2011
Vivir en la salina (Elvio E. Gandolfo)
La reina de las nieves (1982, CEAL) fue el primer libro que leí de don Elvio E. Gandolfo. Luego vinieron más y más. De ese primer libro, me quedan buenos recuerdos de tres cuentos, aunque es un conjunto parejo, las nouvelles que abren y cierran el libro ("La reina de las nieves" y "El instituto") y el que comparto abajo, "Vivir en la salina". Este último es una muestra de lo que en los 70 se podía hacer con el policial negro en Argentina: un clima agobiante, una incógnita policial irresuelta, relaciones de poder, violencia laboral y hombres resignados a vivir entre y para la sal. Se puede leer en consonancia con "Procedimientos" de Martini (y, obviamente, con "La reina de las nieves") y reconstruir, lentamente, una antología posible del relato policial negro argentino.
Vivir en la salina (Elvio E. Gandolfo)
A Jorge Varlotta
I
Eran tres y me estaban pegando. Exigían saber dónde estaba Liliana, quién era yo, por qué había llegado a ese lugar donde no había trabajo y cuya única virtud era alejar cuanto antes a todo aquel que quisiera residir. Me pegaban con los puños y las rodillas, a veces apretaban en el puño un pañuelo para que el golpe fuese más fuerte y les doliera menos. Yo me defendía. Me acurrucaba contra la pared y esperaba que me llegase el impulso y me sacudía de pronto, me desprendía de ellos, les pegaba algunos golpes y volvía a acurrucarme. Porque eran tres. Al fin se cansaron y quedamos mirándonos los cuatro bajo la luz de mercurio. Me seguían preguntando dónde estaba Liliana y qué quería hacer yo en el lugar. Les contestaba siempre, invariablemente, que no sabía dónde estaba Liliana y que quería quedarme en el lugar, buscar trabajo y quedarme. Me decían que no entendían, que se habían cansado de pegarme, que no me tenían mayor bronca pero los familiares de Liliana necesitaban saber dónde había ido ella. Yo les contestaba que si querían ir a tomar algo y el más bajo quería volver a pegarme, pero el más alto le paraba el puño y me contestaba que sí, que podíamos, y los cuatro recogíamos los sacos y caminábamos por las calles en las que el viento removía siempre la sal, formaba nubes blancas y calientes que penetraban en los ojos y resecaban la piel.
Llegábamos a un bar chico y maloliente, pero que parecía el paraíso comparado con las calles y la sal. Pedíamos vino tinto y nos mirábamos entre los cuatro por primera vez, porque aquí al fin había luz y calma suficiente para hacerlo. Yo miraba al tipo bajito, con una cicatriz en la sien, al tipo alto, morocho, con dientes de caballo y saco a rayas grises, al tipo de bigotes, a quien le descubrí rasgos que me hicieron preguntarle si no era pariente de Liliana. Me decía que sí, que era hermano, y levantaba la copa y tomaba el vino negro.
El tipo alto me explicaba que no querían hacerme mal y que en realidad el padre de Liliana les había dado quinientos pesos a cada uno para que me detuvieran antes de llegar al hotel y me pegaran y me preguntaran dónde estaba Liliana y qué quería hacer yo en el lugar. Y me explicaban que habían hecho todo por tan poco dinero porque allí no había trabajo, y me volvían a preguntar qué quería yo realmente, porque no podía haber venido sólo a buscar trabajo, a enterrarme en un lugar en el que no había más que sal, sal hasta el desierto y sal hasta el mar, un mar blanco y salado, en el que era casi imposible bañarse porque los acantilados caían desde cincuenta metros y las olas se estrellaban contra las piedras con fuerza suficiente para destrozar un barco, con más razón un ser humano. Y volvíamos a pedir vino tinto, que parecía ser la única bebida que tenían en el bar.
Al fin nos íbamos. Nos sentíamos todos compañeros, medio mareados, volviendo a empujar contra el viento cargado de sal. Llegábamos al hotel y antes de que yo subiese el hermano de Liliana preguntaba cómo haríamos para que el viejo se dejara de insistir con lo mismo, porque los tres no querían perder los quinientos pesos de ninguna manera, preferían empezar a pegarme otra vez allí mismo, en todo caso hasta matarme, salvo que les diera una idea para librarse del viejo. Y uno de ellos decía que por qué no preparaba las valijas y me iba con el ómnibus que pasaba a la mañana, el único del día. Y yo le contestaba que en realidad no sabía muy bien por qué quería quedarme, que estaba empecinado. Y de pronto comenzaba a llover. Una lluvia blanca, cargada de sal. Los invitaba a subir a mi pieza y terminábamos entre los cuatro una botella de caña que llevaba en la valija, y al fin decidíamos decirle al padre de Liliana que yo nunca la había visto, que estaban seguros de eso, que lo más probable era que él se hubiese equivocado cuando la vio caminando con un hombre por una de las calles del pueblo, que el hombre era parecido a mí y se la había llevado.
Nos despedíamos en la puerta, abrazándonos y prometiéndonos ayudarnos mutuamente, porque era muy d ifícil soportar la soledad en este lugar lleno de sal.
miércoles, septiembre 28, 2011
The song remains the same (sobre Bellas artes de Luis Sagasti)
¿Dónde comienza una historia? ¿Comienza con la primera palabra o con la boca abierta que permite que esa primera palabra salga? La tapa de Bellas artes (Eterna Cadencia, 2011) nos muestra un entramado de hilos de diferentes colores, un entramado sin principio ni fin. Y es que la idea del libro de Luis Sagasti se plantea el interrogante con el que inicio esta reseña: ¿por dónde empezar a contar? Lo mejor será, como se propone en la primera estación “Luciérnagas”, cortar alguno de esos hilos y comenzar a seguir su dirección, sus nudos con otros, sus idas y vueltas. Así, Bellas artes es un texto-trama y cada capítulo o parte es un recorrido errático y azaroso que se va formando con la aparición de algunos nombres, algunas vidas, algunas experiencias. Por poner un ejemplo, “Corderos”, la tercera parte del entramado, pasará de la historia del sacerdote volador Adelir Carli al cerdo volador de Pink Floyd, pasando por la caída por la escalera de Primo Levi y las performances de Marina Abramovic, entre otros y otras. ¿Cuál es el hilo que une estas historias, estos sucesos? Es el vacío y su fuerza, el vértigo hacia arriba y hacia abajo.
Cada parte de Bellas artes recorre un cúmulo de historias, experiencias y obras que van y vuelven, que se tocan y se alejan, como recordándonos que la realidad que nos atraviesa es una realidad de hipervínculos: todos se conecta con todo (el narrador de las historias lo señala una y otra vez: Internet es la red de redes, la historia de historias). Pero detrás de esas conexiones (de la liebre muerta y los tártaros de Beuys a Wittgenstein escribiendo el Tractatus detrás de las trincheras, de Jorge Barón Biza suicidándose a las fotografías imposibles de Richard Drew, etc.), lo que nos muestra un narrador reflexivo y afilado es el fondo de las historias, el fondo de las palabras. Detrás del entramado de texto del libro de Sagasti, los interrogantes se encienden y se apagan como luciérnagas: cómo comunicar lo incomunicable (y ahí está Vonnegut intentando escribir sobre el bombardeo en Dresde), cómo caminar por el borde del arte y del lenguaje (y ahí están las trincheras de las guerras mundiales y Ungaretti y Wittgenstein), para qué sirve la poesía (y ahí está el haiku, abriendo la grieta en el lenguaje), cómo hacer música y filosofía en el fin de la historia (y ahí está Sun Ra y su música intergaláctica y Zhang Yun y su filosofía espacial), etcétera, etcétera, etcétera. La noche, los animales y la experiencia límite son tres elementos que, en Bellas artes, son condición de posibilidad para empezar a narrar o para continuar la narración.
Bellas artes no es ni una novela ni un ensayo, ni una colección de narraciones ni un libro de filosofía: es una trama, un tejido en el que los hilos se entrelazan y se separan, van y vienen. Y detrás está un simple mortal, un simple tejedor, Luis Sagasti, que recorre la historia, el arte e Internet para contar algo. ¿Contar qué? Contar anécdotas, sucesos, vidas, obras, escenas, experiencias (la brevedad y la síntesis como valores últimos). Bellas artes se instala en el borde de la narración, los nudos que se atraviesan son incontables pero la boca siempre vuelve a abrirse, tragándose lo incomunicable y comenzando, de nuevo, la misma historia.
lunes, septiembre 12, 2011
domingo, septiembre 11, 2011
Hombre-leopardo
La división de la vida en vegetal y de relación, orgánica y animal, animal y humana pasa entonces, sobre todo, por el interior del viviente hombre como una frontera móvil; y sin esta íntima cesura, probablemente no sea posible la decisión misma sobre lo que es humano y lo que no lo es. Sólo es posible oponer el hombre a los otros vivientes y, al mismo tiempo, organizar la compleja -y no siempre edificante- economía de las relaciones entre los hombres y los animales, porque algo así como una vida animal ha sido separada en el interior del hombre, porque la distancia y la proximidad con el animal han sido medidas y reconocidas sobre todo en lo más íntimo y cercano.
Agamben, Giorgio (2006 [2002]): Lo abierto: el hombre y el animal, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, p. 35.
Los dos más formidables hombres-animales eran el hombre-leopardo y una criatura hecha de hiena y cerdo. Más grandes que éstos eran las tres criaturas-toro que habían remolcado el bote. Luego venían el plateado hombre peludo, que era también el predicador de la Ley, M'ling y una criatura parecida a un sátiro, con parte de mono y parte de cabra. Había tres hombres-cerdo y tres mujeres-cerdo, una criatura caballo-rinoceronte y otros seres femeninos cuyos ascendientes no pude establecer. Había varias criaturas-lobo, un toro-oso y un hombre-perro san bernardo. Ya he descripto al hombre-simio y había una particularmente odiosa (y maloliente) mujer vieja, mezcla de zorra y osa, a la cual odié desde el principio. Se decía que ella era apasionada devota de la Ley. Las criaturas más pequeñas eran ciertos cachorros moteados y mi pequeña criatura-marmota.
Wells, H. G. (2007 [1896]): La isla del Dr. Moreau, Buenos Aires, Cántaro, p. 130.
lunes, septiembre 05, 2011
domingo, septiembre 04, 2011
La sinagoga de los iconoclastas (J. R. Wilcock) (XIV)
FRANZ PIET VREDJUIK
A la prolongada discusión post-mortem entre Huygens y Newton sobre la naturaleza de la luz se apuntaron, entre otros muchos, obispos, locos, farmacéuticos, una princesa de Thurn und Taxis, un entomólogo de la Sagrada Puerta, Goethe; sus títulos académicos no siempre eran los que el tema exigía, pero nadie los tuvo más escasos que Franz Piet Vredjuik, enterrador de Udenthout en los Países Bajos, si es cierto que, como él mismo manifiesta, en toda su vida sólo había leído dos libros: la Biblia y las obras completas de Linneo. Esta presunción suya, que le hace único en el irregular campo de la filosofía postnewtoniana, se lee de manera explícita, y es difícil decir si petulante o modesta, en el prefacio del único opúsculo suyo que ha llegado hasta nosotros: El Pecado Universal, o Discurso sobre la identidad entre sonido y luz (1776, Utrecht). Como cualquiera puede deducir del título, el objetivo del breve tratado consiste en demostrar —o más
exactamente afirmar, sin otra demostración que una serie de precisos llamamientos a la intuición— que el sonido es luz, luz degenerada.
Desde el punto de vista meramente estructural, admitida posteriormente la hipótesis llamada ondulatoria, la propuesta de Vredjuik podría parecer defendible; mucho menos aceptable parece, no obstante, su motivación, que es la siguiente: la causa eficiente y universal de la transformación regresiva y recurrente de la luz en sonido es el pecado original.
Dicha tesis presuponía, para comenzar, una relación jerárquica entre sonido y luz tan evidente que casi no merece otras aclaraciones: la luz era por definición mucho más noble que el sonido. Todavía hoy subsiste esta tácita prerrogativa, cuando no tiende a exasperarse. Casi nadie ha leído a Vredjuik, pero todos están de acuerdo en reconocer los privilegios de la luz; nada, por ejemplo, puede superarla en velocidad; de no existir la luz, no habría ninguna otra cosa en el universo; sólo la luz consigue prescindir de la materia; y así sucesivamente. Nadie, sin embargo, sostiene actualmente, como Vredjuik, que esto sucede simplemente porque sólo la luz, entre todas las manifestaciones del cosmos, no ha sufrido las consecuencias del pecado de Adán. Apenas es rozada por el pecado, la luz se estropea y se convierte en calor, suciedad, bestialidad, ruido.
La idea de la fundamental identidad entre luz y sonido se le había ocurrido a Vredjuik, como explica él mismo, pocos días después de la llegada al mundo de su segunda hija, Margarethe. Una noche, a eso de las dos de la madrugada, su hija había comenzado a chillar, como solían hacer los recién nacidos holandeses por aquellos tiempos, cuando de repente sus chillidos alcanzaron una intensidad y un diapasón tan poco habituales, que el padre, con las mantas estiradas hasta cubrirle los oídos, vio en la negra oscuridad encenderse tres estrellas como centellas: era un primer ejemplo de sonido convertido en luz. Posteriores reflexiones llevaron a Vredjuik a presuponer una directa relación entre ese fenómeno y el hecho de que Margarethe hubiera sido bautizada aquel mismo día: no habiendo cometido después la niña ningún pecado, sus cuerdas vocales mantenían, y seguirían manteniendo durante un breve tiempo, la bivalente capacidad de emitir tanto sonido como luz; en efecto, el fenómeno fue disminuyendo con el tiempo, a medida que la recién nacida iba siendo, como le corresponde al destino humano, una cada vez más acendrada pecadora.
Otra prueba decisiva, según Vredjuik, era la prueba del disparo de mosquetón lejano: si se sitúa un mosquetón sobre un barril o sobre el techo de una casa, y a unos centenares de pasos se sitúa un observador encima de otro barril o sobre el techo de otra casa (en Holanda escasean las alturas), cuando el mosquetón dispara un tiro —mejor si es de noche— el observador ve una lucecita y al cabo de un instante no despreciable de tiempo le llega el ruido del disparo. Obviamente se trata en ambos casos del mismo fenómeno, reconducible a la ignición de una cierta cantidad de pólvora: una parte de esta luz, sin pecado, llega inmediatamente al observador; la parte contaminada —quién sabe qué manos han tocado esa pólvora— llega en cambio con dificultades, bajo la capa del estallido. De la misma manera, aclara más bien oscuramente Vredjuik, el sifilítico camina con bastón.
Otros ejemplos de luz sin pecado son: las estrellas, de las que los paganos afirman que suelen producir una música, pero que evidentemente no la producen en los países cristianos, porque el autor las ha escuchado en Udenhout más de una noche, cuando callan los animales y los ríos; el sol, del que nunca se ha oído un solo estallido, y la luna, notoriamente silenciosa; la niebla, que nunca hace ruido; las lámparas de las iglesias reformadas holandesas (las de las otras despiden una crepitación característica); los cometas (Vredjuik admite que nunca ha visto ni escuchado ninguno, pero se lo han dicho); los ojos de los niños mudos (el cuarto hijo del autor era mudo); el famoso faro de Nueva Amsterdam, hoy Nueva York, y en general toda la cadena de faros entre Zelanda y Frisia; algunos tipos benignos de fantasmas y fuegos fatuos.
El libro del olvidado sepulturero de Brabante se cierra con una «Advertencia al lector», sobre la intrínseca inmoralidad del ruido, de la música, del canto y de la conversación.