Fue entonces cuando me decidí a organizar mi primera fiesta realmente caótica. Ante todo, los lacayos tenían orden de no conducir a los invitados directamente al gran salón, sino a las diversas dependencias del palacio, cada uno a un lugar distinto: al cuarto de las lámparas, a la cocina, al dormitorio de una mucama en el último piso, a la capilla, al gallinero. Allí los dejaban, que se arreglaran como mejor pudieran. Para los que a pesar de todo lograban llegar al gran salón, donde ni yo ni nadie de la familia los esperaba, la orquesta debía tocar piezas de baile que empezaban normalmente, para volverse cada vez más lentas, hasta un punto en que el baile se hacía imposible. Los criados ofrecían atrayentes refrigerios, en las tradicionales bandejas de plata, que luego resultaban ser —pero no siempre, porque entonces no habrían causado tanto efecto— sándwiches de gusanos, albóndigas de aserrín, o bocadillos con tajadas de víbora. Además circulaban por los salones labradores y mozos de mercado, con sus ropas de trabajo, y una multitud de obreros que efectuaban reparaciones en las puertas, los techos y los muebles de las habitaciones, sin preocuparse por la presencia de la flor y nata de nuestra aristocracia. En los jardines hice instalar además una cantidad de trampas: pozos disimulados con hojas, lazos atados a las puntas de los árboles, jaulas como cenadores que se cerraban apenas entraba en ellas la pareja adúltera deseosa de aislamiento.La fiesta en cuestión fue un gran éxito; superado el primer momento de desconcierto, los invitados se entregaron a la exploración del caos con renovadas energías y —exceptuando claro está a los más ancianos y a los hipócritas, que se retiraron en seguida— tanto se divirtieron que era ya de día cuando hubo que echarlos con mangueras y regaderas, porque no se querían ir. Pero yo, en cambio, no estaba plenamente satisfecho del resultado: me parecía que al fin de cuentas se había tratado de una fiesta un poco más movida que las anteriores, y nada más. Nada, en verdad, que pudiera compararse con un verdadero caos. Debía refinar mis métodos, aplicar en mayor escala mi ingenio; debía, sobre todo, convertir a los infieles: no era admisible que los huéspedes se volvieran a sus casas, a proseguir la existencia ordenada de todos los días. Debía introducir el azar hasta el fondo mismo de sus vidas.
Wilcock, J. R. "El caos" (1960). Se puede leer completo acá en el libro de cuentos El caos (1974).

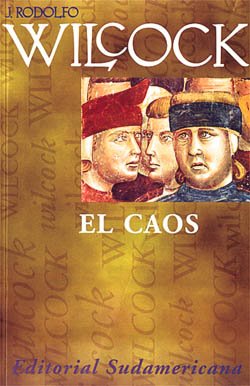
No hay comentarios.:
Publicar un comentario