Quienes siguen este blog a través de los años sabrán que soy, que somos profundamente kordonianos. Baste clickear en este link para ver los posteos dedicados a Don Bernardo Kordon (como escribió alguna vez Eduardo Romano: ¡No se olviden de Bernardo!).
Hace unos años tuve la fortuna de cruzarme en el camino al gran editor de homo faber, una pequeña y apasionada editorial artesanal dedicada a textos de no ficción, crónicas de viajes y otras yerbas. Fue él quien me propuso que armáramos una antología de relatos de viaje firmados por Bernardo Kordon, una verdadera sorpresa en este páramo llamado literatura argentina.
Para esa edición, que se puede conseguir acá y en algunas ferias itinerantes, escribí el siguiente prólogo que espero que les guste. ¡Y a seguir exhumando a Kordon, un autor inolvidable!
Prólogo a Relatos de viaje, de Bernardo Kordon (homo faber, 2023)
No hay una biografía sobre Bernardo Kordon. Nadie la escribió, nadie la escribe, probablemente nadie la escribirá. Se podrían arriesgar algunas razones: el realismo perdió la partida en la competencia literaria; el comunismo de Kordon caducó así como su maoísmo; su obra se reeditó muy tímidamente en los últimos años. Así, Kordon quedó como un autor más de la vieja colección del Centro Editor de América Latina, un escritor anclado en los años 60, época en la que florecieron sus libros, sus viajes, sus relatos. Don Bernardo fue encasillado por la máquina cultural: es un correcto cuentista con dos o tres relatos memorables (“Los ojos de Celina” es voto cantado; tal vez “Alias Gardelito” también, por su adaptación cinematográfica).
Sin embargo, cualquiera que se acerque a uno de sus libros y se tome el tiempo de leerlo, notará que Kordon era un narrador inquieto. Que si quedó encasillado por las trampas de la memoria literaria es más por olvido o vagancia que por lectura atenta y sincera. Que si pocos o pocas lo recuerdan es porque su obra espera, como un tesoro hundido en el fondo de los anaqueles, para volver a la carga, para abrir sus tapas, para reiniciar el viaje. Efectivamente: Bernardo Kordon fue un tripulante de la lengua, un hombre curioso que amó Buenos Aires y la Argentina pero también el mundo entero.
Su viaje duró unos 87 años, su puerto de partida fue el año 1915 y el de llegada, 2002. Entre esos años, además de recorrer la Reina del Plata tras los rastros de crotos y marginales, de mucamas y mujeres bien, de chicos y comerciantes, de boxeadores y camioneros, Don Bernardo conoció Chile y Brasil, Polonia y Alemania, España y Francia, Mongolia y China. No por nada su amigo Pedro Orgambide acertaría al decir que Kordon practicó un “internacionalismo literario”. ¡Si hasta se casó con la chilena Marisa López!
En una entrevista de 1982, Don Bernardo recordaba:
De los altos de la casa de mi abuelo Isaac Piterbarg yo veía pasar los largos cargueros del Ferrocarril Oeste. Mi madre me contó que de pronto yo pronunciaba: ‘Pasó una mácara sola’. Eso me enloquecía: la máquina sola, deslizándose como en un sueño, sin el esfuerzo de arrastrar vagones. Esa locomotora con su penacho de humo excitaba mi imaginación, pensando en viajes y aventuras. Entonces no quería ser escritor, sino maquinista (Capítulo 138, CEAL, p. 241).
Esa estampa de infancia condensa deseos de viaje y aventura que atravesarán la vida y la obra de Kordon. Además de la huella indeleble que Buenos Aires dejó en su escritura, en sus diálogos y en su mirada impresionista de la ciudad y sus márgenes, Don Bernardo armó sus valijas de forma reiterada para conocer otras realidades. De sus viajes a Brasil y su fascinación por la cultura afroamericana, saldrán sus libros Macumba (1939), Lampeão (1958) y Bairestop (1975) así como la serie de notas sobre el bandolerismo brasileño en la revista Leoplán. De sus visitas a Chile desde 1940, su exilio en 1969 y sus últimos días en 2002, le quedarán los relatos del “Tríptico chileno” y crónicas como “Detrás de la cordillera” y “Robinsón en Chile”, además de su admiración por Manuel Rojas, autor de Hijo de ladrón, y su amistad con Pablo Neruda quien prologará una reedición de 1961 de Vagabundo en Tombuctú. De su compromiso con el Partido Comunista y su visitas oficiales a la revolución cultural china, Kordon publicará en una veta político-social 600 millones y uno (1958), Reportaje a China (1964) y China o la revolución para siempre (1969) pero también intentará mapear la literatura y cultura china en El teatro tradicional chino (1950), Así escriben los chinos (1976) y Viaje nada secreto al país de los misterios (1984), entre otros. ¿Cuántas de estas obras que revelan al Kordon viajero, al trashumante literario, fueron releídas en los últimos años? ¿Y si Kordon no solo fue un tripulante de Buenos Aires sino también un aventurero del mundo?
Esta antología titulada Relatos de viaje realiza un gesto con la obra de Bernardo Kordon: leer el viaje y la aventura, exhumar su mirada de cronista en distintos países y culturas. Ahora que la crónica como género ha cobrado una pátina de prestigio conferida por la academia y la mercadotecnia, ahora que viajar parece ser un deseo que atraviesa a varias generaciones ansiosas por conocer otras ciudades y hacer “nuevas experiencias”, ahora estos relatos kordonianos nos muestran que la literatura argentina tuvo grandes cultores de un género tan antiguo como las impresiones de Marco Polo y los textos del Inca Garcilaso de la Vega. No es moda, es arqueología: en el pasado está la novedad.
El relato de viaje para Kordon fue la posibilidad de salir de Buenos Aires, ciudad que amó y escribió, para conocer a los otros, a quienes vivían, sentían y dialogaban del otro lado de las fronteras, en otros idiomas. En un relato con notas autobiográficas titulado “Aquí no pasa nada” (en Historias de sobrevivientes (1982)), Don Bernardo escribió:
Cuando se acercaba el ‘40, Buenos Aires crecía con
ganas. Seguía recibiendo gente de afuera y de adentro, y además creando sus mejores tangos. Resultaba curiosa esa humanidad que llenaba barcos y trenes y se postulaba como tripulante de esta Gran Metrópolis del Sud. Aquí estaba yo a la espera de los acontecimientos —que suponía también importantes— que por cierto ya se producían en España y en Europa. Pero ninguna novedad en esta ciudad del tango. La historia, igual que la gente, venía de afuera, como también ocurría con las ideas, los libros, la política, la guerra: nada de eso era nuestro, así lo creíamos. Por cierto éramos porteños, pertenecíamos a un puerto: desde allí veíamos los sucesos del mundo a través de las noticias y la gente que llegaba del otro lado del mar. La historia transcurría pues en otro países, protagonizada por otra gente. De eso se trataba: había que conocer a los otros.
En estos relatos, Kordon se lanza a conocer a los otros. Desde las costumbres culinarias de China y otros países asiáticos en “El día que comí perro” hasta el regreso genealógico de Odesa a Buenos Aires en “Un rincón para vivir”, estos nueve textos trazan un itinerario kordoniano que nos conduce desde un extremo al otro del mundo. La selección fue realizada a partir de cuatro libros: el primero, publicado en 1956, Vagabundo en Tombuctú; otros dos de 1978, Adiós Pampa mía y Manía ambulatoria; y el último, una recopilación de 1986, Un taxi amarillo y negro en Pakistán. Cada relato fue anotado para una mejor comprensión. En cada viaje, Kordon dejó su rastro, su trazo, las palabras adecuadas para entrelazar percepción, idea y sentimiento.
El viaje en la obra kordoniana tuvo varios significados: fue político e ideológico como lo mostraron sus crónicas sobre la revolución cultural maoísta y su compromiso comunista. Ser comunista era saberse inscripto en una red internacional, reconocer que un proyecto político y revolucionario no podía ser solo local, solo nacional, era preciso lanzar redes al resto de las naciones.
Además, el viaje para Kordon fue cultural y social como lo muestran sus recorridos urbanos, con personajes que se ganan la calle y la vida, como "Fuimos a la ciudad", Un horizonte de cemento (1940), Reina del Plata (1946) o Alias Gardelito pero también en un relato incluido en esta antología como “El tren de los contrabandistas”. En este, Kordon viaja en el Ferrocarril de Arica a La Paz para recobrar una historia de contrabando, tensión y muerte a través de Bolivia.
Viajar fue también un tránsito literario para Don Bernardo. Jorge Lafforgue lo recuerda lector de escritores itinerantes: Pierre Loti, Paul Morand, André Gide, Pierre Mac Orlan, Blaise Cendrars. Incluso Kordon llega a traducir y prologar para la editorial Legasa el mítico libro de Albert Londres, El camino de Buenos Aires. Esas lecturas impregnan los relatos aquí seleccionados. Se nota el gusto del autor trashumante por narrar el desplazamiento, el placer de comunicar las imágenes que se suceden del otro lado de la ventana, que se desplazan por las calles, rutas y campos, que lo asaltan en las paradas obligadas del viaje.
El viaje fue, finalmente, vital y existencial. Un relato como “Función de cine en Auschwitz”, incluido en estas páginas, lo pone de relieve. Entrar en un campo de concentración es enfrentarse con el corazón oscuro del hombre, asumirse judío que habla español frente a una pantalla que muestra el lado siniestro del orden alemán, recordar una imagen vista en Chile y así acercar América y Europa con un hilo sutil bordado a través de ciudades muertas.
Como escritor andariego, Kordon tuvo la capacidad de encontrar gauchos y gente del altiplano boliviano en Mongolia (“Los jinetes que conquistaron el mundo”) o un taxi de Almagro en Pakistán (“Un taxi amarillo y negro en Pakistán”). También usó una anécdota escatológica para plantear las diferencias esenciales del español (“Lección de idioma en Castilla La Vieja”) o partió de un café de París para recorrer gran parte de Latinoamérica a bordo de la memoria y la imaginación (“Vagabundo en Tombuctú”). Su mirada como viajero lo
llevó del nombre más famoso de la literatura argentina a la estación de tren más entrañable de su infancia (“Estación Borges”) solamente para celebrar la aventura como motor de la existencia y olvidar las lecturas canónicas y canonizantes.
Estos Relatos de viaje colocan a Kordon en un nuevo lugar: más allá del realismo de bolsillo, en paralelo a la literatura anclada de Buenos Aires, Don Bernardo desplegó su humor y su lucidez, su precisión y su imaginación, para trazar un mapa, para celebrar el viaje, para subirse en trenes, barcos y aviones para tender una comunidad sin fronteras. En un texto temprano, publicado en 1941 en la revista de izquierda Conducta, titulado “¡Salud brillantes locomotoras!”, Kordon transmitió su fascinación por el viaje, una pasión que atravesaría toda su vida y su obra:
Y yo… Yo no he traicionado nunca al muchachito que soñaba mirando los rieles y los semáforos. He visto las máquinas verdosas de la Estrada de Ferro Sorocabana, que taladran el manicomio vegetal de la selva, Sao Paulo al oeste, y las del trasandino que mordiendo cremallera se empinan con desesperante lentitud. Y las pequeñas máquinas del Leopoldina Ralway que saliendo de Río de Janeiro suben al convoy vagón por vagón por las sierras de Petrópolis. Y las que aúllan por las rectas tendidas en las pampas. Y las que esperan la combinación en Tucumán, resoplando su potente asma de máquinas de montañas. Y dos enormes americanas de la Vía Férrea de Rio Grande do Sul que empujaban juntas un convoy de Santa María a Grossa, quemando leña, descendiendo árboles con la lluvia de sus chispas y matando cobras que buscan el contacto metálico de los rieles. Y las que se deslizan por los suaves paisajes chilenos. A tanto palpitante hierro con tripas de vapor prensado: ¡Salud, maravillosas y furiosas devoradoras, aún estoy con vosotras!
En Kordon, Bernardo. Relatos de viaje, Quilmes, homo faber editorial, 2023, pp. 07-13.
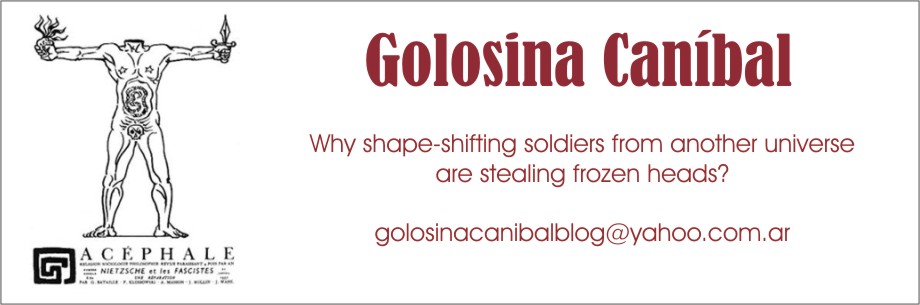





0 comentarios:
Publicar un comentario